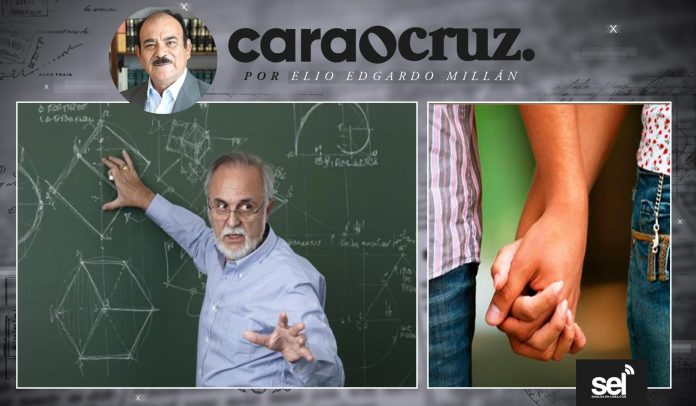Después de una larga travesía -a veces tráfago- llegamos mi papá y yo a Navojoa. Al través de los días y los meses con idas y venidas de la colonia a la escuela, hice mis primeros amigos de verdad: fueron mis cómplices, mis compañeros de correrías y, por esas cosas que dispone el azar con los ojos cerrados y a veces para bien, siempre estuvimos juntos mucho tiempo después que terminamos la prepa.
El Ranges y el Juanjo fueron mis cuates en las buenas y en las malas, en la alegría y en la tristeza. Éramos tres gotas de agua tan iguales y, ay, tan diferentes.
El Ranges era muy alto y delgado, muy despierto y tenía una voz cantarina que después le ganó muchos aplausos. El Juanjo era estatura mediana, de voz gruesa, muy reservado, quizá por ello muy reflexivo o al revés, por eso cuando decía sí, era sí manque se los llevaran los pingos. Y yo…, bueno…, mis señas de identidad ahí se las dejo a mis biógrafos, que es como decir hay se las dejo al comején de la historia, que seguramente no me absolverá ni yendo a bailar a Chalma.
Nos hicimos amigos justo cuando nuestras hormonas empezaron a hacerle “manita de cochi” a las pocas neuronas que nos quedaban.
La peor afrenta que nos prodigaron las cabronas hormonas fue, aunque usted no lo crea, despertar en las madrugadas creyendo que nos habíamos orinado, no sin enojo porque ya no éramos unos niños pa’andarnos ‘miando’ a esa edad.
Pero, oh Dios, cuando nos metíamos las manos debajo de los calzoncillos, que a veces calzábamos, nos sorprendía un líquido viscoso que nos erizaba la piel de miedo y de asco; porque aún no sabíamos que está explosión nocturna era un mandato de nuestra naturaleza que era tan inocente como nosotros en esas lides.
Cuando nos pasaba el susto y el asco, a escondidas íbamos a lavarnos el “cuerpo del delito” y a restregar los calzones en el lavadero para que nuestros padres no se dieran cuenta que nos habíamos ‘vaciado’. Hasta después supimos que estos flujos nocturnos se llamaban ‘sueños húmedos’.
A pesar de mis hervores, que a veces que se me ablandaban de un día para otro sacándole ‘punta al lápiz’, nunca hablé de eso con nadie.
Todo ese tiempo lo viví muy avergonzado: ante cualquier insinuación de la imaginación sobre el oscuro objeto del deseo que aún no conocía en persona, se me venía la sangre a la cabeza, se me erizaba la piel y se me paraba la cosa ‘mounstra’ como un sonoro brazo de santo. No había fuerza ni razón para calmar ese impulso una vez que se me venía encima.
A veces para disimular la “hinchazón” caminaba sacando las nalgas pa’tras, me metía las manos a las bolsas delanteras del pantalón, caminaba medio atravesado; en fin, qué no hice para que no se me notara lo que era evidente a dos metros de distancia. No pocas veces creí que la única forma de librarse de la vergüenza que me provocaba ese muñón irreverente que, por lo general siempre andaba a toda asta, era meterme de cura para que me caparan hasta la empuñadura, porque por lo demás nunca había visto a un cura recién capón que anduviera lamentándose por la pérdida de ese ser querido.
Y si bien es cierto, que de vez en cuando el Ranges que era el más liberal de los tres, como dicen en los ranchos, sólo nos insinuaba que él sentía “cosquillitas” y “comezón” ahí, al tiempo que se apuntaba con el dedo índice a la bragueta.
Pero por lo demás nuestro cuerpo anunciaba que empezábamos a vivir una nueva etapa: la voz se nos estaba haciendo ronca, nos habían salido granitos en el cutis, nos empezó a salir bello púbico en la entrepierna y, lo peor, se nos venían encima unos ‘sueños diurnos’ que nos provocaban pavorosas erecciones que nos obligaban a buscar raudos y veloces algún lugar solitario para hacernos ‘justicia por nuestra propia mano’.
En esta etapa andábamos con la sesera volteada pa’tras. Se nos venían visiones que nos traían todos atarantados.
Dios mío, qué no hice para mitigar mis hervores. Un día un viejo que había llegado a la colonia, no sé de dónde ni cuándo se fue, le gustaba platicar conmigo.
En una de esas charlas me dio una receta, a chítalas callando, para que mi furioso bergantín bogara por aguas menos procelosas.
Aterido por la vergüenza me sometí a sus indicaciones: baños de agua fría serenada con margaritas en las mañanas, sesiones de pequeños latigazos en salva sea la parte para aplacar sus excesos, jornadas de trabajo calvinista hasta que las hormonas le rindieran la plaza a las neuronas; prácticas de parpadeo frente al espejo para extirpar de los ojos la humedad y la resequedad de la lujuria; ejercicios en una raya de cal hasta aprender a caminar derechito, para abolir las reverberaciones sexuales que me producía mi paso zigzagueante; hacer gárgaras de meditación en las noches, hasta que mi espíritu le hiciera “manita de cochi” a mi cuerpo tieso, a un cuerpo que sólo me generaba pensamientos carnívoros; por supuesto, todas estas terapias debían acompañarse con veinte padrenuestros y quince avemarías. Al terminar el tratamiento, la Cosa, con mayúscula, se me ponía peor: se volvió una cosota que hasta a mí mismo me daba miedo.
Nunca nuestros padres ni los profesores nos alertaron que a esa edad se nos venía el mundo encima.
Nos dejaron solos en un tramo que nos produjo vergüenza, desolación y asco. Uta, si de perdida nos hubieran leído o explicado la novela ‘Relato Soñado’ del alemán Jakob Heinrich, o nos hubieran exhibido Malèna tal vez no hubiéramos sufrido tanto por nuestras hinchazones y devaneos.
Pero nos dejaron “colgados de la brocha”, porque a pesar de no haber pisado nunca una Iglesia, eran hijos de la cultura cristiana que prohíbe el placer y sus fecundas como peligrosas delicias. Pero no nos vayamos tan lejos: vaya, tampoco entre el Juanjo, el Ranges y yo platicábamos de Eso, con mayúscula.
Ahora de viejo me he preguntado cómo Piaget, Bruner y otros psicólogos educativos que se atrevieron a afirmar que a esa edad estábamos listos para entender y trabajar con abstracciones y además que poseíamos las mejores condiciones para expresar nuestra creatividad… ¡Qué crimen cometieron! A contrapelo de esos “científicos” nosotros pasamos a cuentagotas el sexo año; perdón, el sexto año y, en el segundo y el tercero de secundaria reprobamos matemáticas.
En la prepa, off course, salimos arrastrando la cobija, y eso porque nos ayudó un profesor que era, a un tiempo, matemático, físico y químico. Parafraseando la rola “La de la mochila azul” de Pedrito Fernández, a esa edad no se puede leer ni escribir, se nos nubla la mirada.