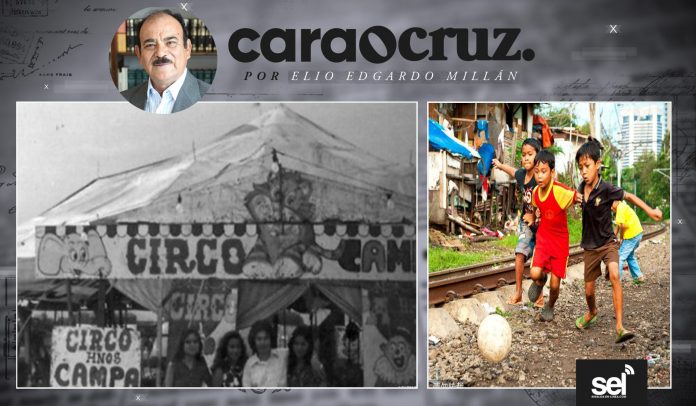ELIO EDGARDO MILLÁN VALDEZ.
Allá por mil novecientos quelele rifaba la radio. Gracias a ella todos los días oíamos las bellacadas del Ojo de Vidrio, escuchábamos escandalizados las blasfemias del Chitole Torres y solíamos arrullarnos con la voz quejumbrosa de Pedro Yerena, siempre al compás de su desvencijado acordeón colorado, sobre todo cuando cantaba una rola inolvidable: ‘Es mejor despedirnos/ como buenos amigos/ ya que no fue posible/ entendernos tú y yo. Junto a la estridencia de la radio, de vez en cuando llegaban a nuestras comunidades el viril deporte del costalazo, el ‘deporte’ de las orejas de coliflor, los circos de medio pelo y los cines que exhibían películas en blanco y negro, por el general El Águila Negra y El Llanero Solitario, con su cohorte de húngaras que antes de la función les leían la mano a los supersticiosos por 5 centavos. En esas consultas a veces les decían hasta de qué y cuándo se iban a morir, provocándoles pavorosas diarreas que se resistían a la cura del epazote, que ya es mucho decir.
Esos espectáculos eran un destello de luz contra las sombras del aburrimiento que nos perseguían como la costra a la herida. En esa época aún no había televisión o al menos no había en los ranchos grandes y chicos en los que vivíamos más del 70% de los mexicanos. Por cierto, la televisión que empezaba en esos años de inocencia era en blanco y negro, y era más fea que un pleito a machetazos dentro de un volkswagen. En esos días lo que era la televisión, tal como la conocemos ahora, ni en sueños. Nuestro limitado asalto a lo desconocido terminó cuando la ‘pantalla chica’ se volvió multicromática y, al extenderse hasta los más pequeños caseríos, nos mostró un mundo ancho y colorido, por ello no fue casual que ésta se apoderara de nuestras mentes y, por supuesto, del dilatado tiempo que disponíamos, incluyendo la dormidita tardecina que padecíamos y gozábamos por esas raras costumbres que trescientos años antes nos habían legado nuestros ancestros. La Siesta Colonial, le llamó el historiador Luis González y González.
Recuerdo que cuando llegaban aquellas formas de entretenimiento se levantaba en nuestros ranchos una polvareda de habladurías y discusiones sobre la identidad del Santo Enmascarado de Plata, del Llanero Solitario, y de que si era verdad que los enanos del circo tenían los pies como mi general Santa Anna y las manos como las de mi general Obregón. Se discutía hasta el cansancio si los artistas que se presentarían eran los auténticos o eran unos impostores de baja ralea; qué si tenían muchas amantes o si eran más puñales que un verduguillo. Y cómo no íbamos a especular, si un circo nos presentó a un Tarzán de a mentiritas. Nosotros esperábamos al guapo y fornido “Hombre Mono” volando entre los árboles acompañado por su inseparable Chita; pero nos dieron gato por liebre. El tal hombre mono, sin mayúsculas, era un pinche alfeñique de 44 kilos, acompañado por un changuito que ni siquiera podía volar sobre las ramas de los ‘chichiquelites’. La raza se encabronó por esa tomadura de pelo, y algunos hasta exigieron que les devolvieran la ‘entrada’.
…
En esos días la gente se bañaba con jabón de olor, se ponían unos trapos recién lavados con jabón ‘Turi’ o con lejía para dejarlos más blancos que la paloma azul. Era tanto el empeño que le ponían las mujeres en esa tarea que la ropa rechinaba de limpia, por supuesto recubierta por una densa capa de almidón. Y las mujeres, ay, las mujeres, se untaban colorete a discreción, se ponían su infaltable rebozo y se calzaban un buen refajo para evitar que los hombres ateridos por la urgencia de ya sabes qué, las penetraran para verles más allá de los evidente con unos ojos enrojecidos por el polvo y la lujuria. Otro cordón de protección que usaban eran unos calzones –aún no se les llamaban pantaletas- que podían llegarles a las rodillas o hasta los tobillos, según la edad o el temperamento de sus usuarias.
Pero si los hombres, por ser simplemente hombres, tenían permiso para ver más allá de lo políticamente correcto; las mujeres, con el reboso a cuestas, aparentaban ver sólo la tierra que pisaban para que no las fueran a acusar de casquivanas; pero aunque usted no lo crea, de reojo veían lo que el deseo les obligaba a mirar aunque la costumbre se los prohibiera; porque sus ojos, ay, sus ojos, como afirmara el psicoanalista Carl Abraham, les servían para ver y manipular lo que hacemos en la vida cotidiana; pero asimismo eran y son, aunque les duela a los talibanes, ardientes llamas por donde parpadea la hoguera del deseo, porque sin querer queriendo, eran y son los portavoces del hervor de la carne que busca con ansiedad la carne ajena para saciar sus apetitos libidinosos, siempre insatisfechos, siempre al acecho, siempre en vigilia…
…
De ahí que en el rancho afirmaran, sin haber aprendido psicoanálisis, que los ‘Ojos que no ven corazón que no siente’. ‘Los ojos son el espejo del alma’. A propósito Blas Pascal expresó una certidumbre que se niega por pudor todos los días, y más aún en aquellos tiempos: ‘El corazón tiene razones que la razón desconoce’. O como fraseó el bardo San Jerónimo: ‘La cara es el espejo de la mente, y los ojos sin hablar confiesan los secretos del corazón’. Es que los humanos cabalgamos un animal que nos cabalga. Gilles Deleuze y Félix Guattari afirmaron que los humanos éramos máquinas deseantes.
Una vez que la gente se “emperifollaba”, como a las seis y media de la tarde/noche, según la estación del año, salía de sus casas y empezaba a caminar con marcial donaire por las dos callecitas que tenía el rancho para que el tránsito “vehicular” fuera y viniera y se devolviera. Esas pequeñas rúas conducían a una placita que aún no existía; pero ya había echado raíces en nuestra imaginación porque el comisario ejidal nos la había prometido, y era tanto su carisma que podíamos verla construida, a pesar de que ahí sólo reinaban el polvo y los árboles frutales. Había que ver visto la marcha de los vecinos que, con las luces chillantes de su vestimenta y los juegos lujuriosos del aire, parecían fantasmas que levitaban en nubes de ‘polvadera’, pues a 20 metros distancia sólo se distinguían las nahuas y los rebozos de las mujeres y las botas y los sombrereros de los hombres. Con esa calamitosa travesía del viento y el polvo, la caminata de los vecinos tenía un raro parecido a cierto desfile rulfiano del meritito Comala.
…
Esos santos días de entretenimiento solían apartarnos de nuestro tiempo circular que nos ahogaba en la charca del tedio; pero asimismo nos olvidábamos de las moscas, los jejenes y los moscos que hacían de nuestra vida un martirio. Tanto era el alboroto que en nuestra comunidad hasta los chiquitos, sin albur, nos ponían pantalones y camisas o un vestidito, según el sexo, que no según nuestro género, porque el resto de los días los niños andábamos ‘bichis’ y a las niñas les ponían un calzoncito para tapar sus ‘partes’, quizá porque eran más importantes que las nuestras. Hoy seguramente la “gente bien” se horrorizaría al saber que andábamos casi en ‘pelotas’. En ese tiempo los niños fuimos casi invisibles, precisamente por ello éramos los últimos convidados a la mesa y ya no hablemos de las “pelas ” que nos recetaban los papás, los mayores; pero también nuestro profesor, al cual nuestros padres le decían, no sin dejar de jalarnos la oreja derecha, de donde nos llevaban colgados a la escuela:
-Maestro, aquí le encargo a mi hijo con todo y “nalguitas”. -Quizá todas esas vejaciones no eran del gusto de nuestras madres, pero qué podían hacer las pobres por nosotros en aquel pinche mundo patriarcal.
A pesar de todo o quizá por eso, los espectáculos que venían a los ranchos y a los campos en los tiempos de la pizca de algodón, se nos dibujaban como la venturosa ocasión para que los chiquitos probáramos de qué estábamos hechos. Nos echábamos un clavado por debajo del muro de lona que negaba a los oyentes de afuera, ver el mundo colorido que los artistas dibujaban dentro de la carpa. Recuerdo que una noche fatal mi primo Gerardito calculó mal su intrépido lance de integración a un show que estelarizaba una mujer que se había convertido en una ‘serepiente’, por haber desobedecido los consejos de su madre. Para su mala suerte aterrizó debajo de las faldas de doña Gertrudis, una señora santurrona, que muerta de susto, prorrumpió un aullido que paró de tajo la función del circo. En ese resoplido oímos azorados frases nada santas como las sartas Cacantla:
-¡Mis calzones/ me roban mis calzones/ mis calzones/ por favor, me roban mis calzones….! -La señora gritó este improperio tan estentóreamente que las personas de recta moral nos quedamos horrorizadas, buscándole los ojos de reojo para que no fuera a acusarnos de fisgones.
…
Al día siguiente, of course, Gerardito amaneció más golpeado que el exfajador Julio César Chávez en su última pelea. De lo que le pasó a doña Ger… por nuestras pendejadas, nunca se comentó en la santidad de las tertulias familiares ni en las reuniones ejidales, aunque era un secreto a voces. Pero como siempre ocurre, ese penoso incidente formó parte de la copiosa chismografía de los perversos del rancho que, para variar, éramos los mismos, nada más que protegidos por la informalidad de lo oscurito, justo ahí donde lo sagrado es pervertido por la emergencia de lo profano. Se decía en las tertulias iluminadas por las ‘lumbradas’ que lo que se le había introducido a la doña debajo de los calzones… era un chapulín. De esta inflexión del incidente, convertido en escarnio, le sirvió al poeta del rancho para hacer unos versos no precisamente satánicos:
-Si chapulín fuera eso/ la luna sería queso/ fue algo más largo y grueso/ fue una lengua sin güeso // Eso no fue un chapulín/ fue un brioso bergantín…
-Nuestro poeta, que era más cabrón que bonito en el difícil arte de la versificación, un desafortunado día le quitó la vida un acto de ‘improvisación’. Cuando “pialaba” a una burra con aviesas intenciones, ésta le pegó una patada entre ceja y oreja que ni Villa hubiera aguantado, justo cuando buscaba la inspiración para completar unos versos de un poema que, a pesar de sus metáforas, era un canto a la zoofilia. En su partida nos dejó sólo un verso de ese poema, que seguramente la Real Academia lo hubiera condenado por su abominable sintaxis, aunque no sólo por eso.
-Las burras son el mejor amigo del hombre…. –En su velorio no hubo una sola lágrima en serio, hubo rizas a granel; pues toda la noche nos llevamos recitando sus innumerables y ardorosos versos, que a nuestro extinto poeta le gustaba llamar a sus poemas odas campiranas.