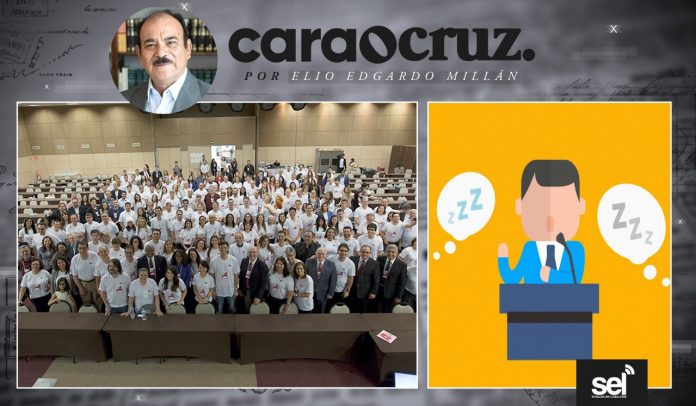Elio Edgardo Millán Valdez.
En un foro de letrados, de esos que producen mucha paja, alguien había firmado una ponencia con su puño y letra, a la que llamó, si no me miente la memoria, algo así como “Las regularidades del desarrollo desigual y combinado de la conciencia holista en los recovecos de la incertidumbre”. Este documento era un fajo de fojas flojas. Ese fardo era por supuesto un vástago de un prolífico como famélico mercado académico. Un mercado, vale decirlo, en el que sus productos suelen convertirse en sobrado pasto del comején y de uno que otro ratón desvelado por los alaridos de una pareja de gatos que hacen de las suyas en el techo cuando les pega la gana, porque quererse no tiene horario ni fecha en el calendario…
Aquel foro de letrados había sido convocado con el nombre de Congreso, un congreso de la nueva ola porque en estos tiempos las diferencias entre la intelectualidad y el gobierno son algo menos que un asunto de roles. Qué distintos fueron aquéllos nuestros congresos de jumentud: eran clandestinos hasta volverse una pieza de comedia, con una tramoya de claves secretas, seudónimos, pasamontañas y los recintos de nuestros debates eran unos incómodos cuchitriles que nos producían un martirio peor aún que el propinado el cruel Javhé al crédulo de Job. Las jornadas de trabajo eran aterradoras: el camarada/pastor torturaba a sus camaradas/borregos con discursos más largos que las vacaciones de un jubilado. Y esos santos rollos teníamos soportarlos sin pestañear, pues cualquier chacoteo momentáneo con Morfeo era calificado como un desliz pequeño/burgués, y constituía un buen motivo para ser expulsado de ese “edén” revolucionario.
Pero volvamos a nuestro Congreso light. En él todo era semejante a los ritos fundacionales de esos eventos que el tiempo les había dado una dudosa legitimidad: los mismos egos, la mismas admoniciones del fin del mundo; el regodeo de las Vacas Sagradas con su consorte de doncellas puestas a modo por los organizadores; semejantes los celos, similares envidias, las mismos pisotones y codazos; Iguales los gestos inaugurales: “El señor gobernador no pudo asistir, otros lugares del mundo reclaman sus modestos esfuerzos, pero por mi conducto les envía un enjundioso mensaje y… Similares bostezos, las mismas mañas, idénticas las corbatas; vaya, hasta el decorado del hotel era, en líneas generales, una grosera copia otros congresos que habían tejido con mucho descuido y poca imaginación…
LA EXTRAÑA LEVEDAD DE UNA PONENCIA
Todo era igual a sí mismo: parecía que el tiempo se había congelado en un espejo mirando de reojo a otro espejo: todo amenazaba con reproducir lo gestos de antaño, sino hubiera sido por las repercusiones “políticas” de aquella ponencia de poca monta, que no de poco monto. Este “constructo intelectual”, que leí antes de su exposición para reírme a carcajadas, en cada tramo de su interminable trama, refería frases como las siguientes: “Nosotros hemos pensado…” “Creemos que en esta circunstancia…” “Opinamos questo, quelotro…”. “Consideramos que…De acuerdo con nuestras evidencias…”. “Hemos concluido que…” El porfiado autor de este “artefacto verbal” se expresaba, según los doctos de la vieja guardia, en una modalidad que la Academia de la Lengua Realmente Existente ha denominado equivocadamente plural de modestia, porque ese plural esconde y revela en el fondo, en un fondo que no siempre es superficie, que en la calle y en la cama somos mucho más que dos.
Seguramente el doctor soñó la noche previa a la que expondría “su trabuco”, y se miró que se le iba y se le venía un arrobo que no era de este mundo. Tal vez Morfeo lo vio tan emocionado que le pareció que había entrado en trance y pidiera a gritos un exorcista freudanio. Al final del sueño se vio levitando en esa extraña levedad que sólo se consigue cuando se logra hablar ante una jauría de fieras que el vulgo ilustrado suele llamarles “Vacas Sagradas”; si, frente a esos animales “políticos” que, con el tiempo él se convertiría, para su honra y desdoro, en sus pares hasta el tiempo del nunca jamás.
Esa esa terrible noche tuvo una breve pesadilla protagonizada por unos toros que se le venían encima, la vez porque siempre supo que podía equivocarse. En su ensoñación se miró con todas las luces de la calva encendidas. Sabía que cualquier error podría conducirlo al infierno en buscando la gloria. Tanta era su preocupación que se despertó temblando y empezó a revisar de los pliegues de su ponencia: los gazapos, las moscas, los tropezones conceptuales y categoriales. Más de una vez estuvo a punto de mandar su rollo al cesto de la basura, especialmente cuando se le venía el recuerdo de aquella triste vez en la que fue presa de un pánico escénico que le paralizó la lengua y le congeló la saliva: fue un maldito día en el que no pudo decirle a su novia que quería un pingüe adelanto de aquello que harían con holgura y conforme a derecho cuando estuvieran casados.
UN CONCLAVE CON CANDIDATOS AL NOBEL DE LA HUMILDAD.
Y como las desgracias no vienen solas, desde ese día nuestro héroe nunca superó la ansiedad de hacer el ridículo, sobre todo cuando estaba frente a la meritocracia a la que despreciaba con la misma intensidad con la que la envidiaba; sí, a esa que tiene permiso para ningunear a los aprendices de brujo que suelen cruzárseles en su ascendente como trascedente camino. No está uno para contarlo, pero nuestro ponente se encontró, en un congreso anterior, con uno de esos que van predicando humildad de congreso en congreso, por aquello de que ante el conocimiento sólo nos queda hacer votos de mea castidad intelectual… Sacando fuerzas de su flaqueza emocional, le preguntó con un tartamudeo medio aguardentoso: “Do-ctor, en su penúltimo lib-ro usted sssostiene la hiiiipótesiiiis…”
No lo dejó terminar, y con esa autoridad que le otorga ser un buey apis, le contestó de pasada, casi sin detenerse, mucho menos se dignó a mirarlo a los ojos y le grito: ¿Hipótesis? ¡Cuál hipótesis, muchacho!, le contestó encolerizado. Las mías son tesis, muchacho, sólo tesis…Y con esa humildad fundida como hierro en el alma, le recomendó humildemente: ¡Necesitas leerme con mayor cuidado, muchacho! Dicho esto nuestro prohombre continuó su travesía y, nuestro ponente, con el corazón abierto por la estocada, volteó a los cuatro vientos para cerciorase que nadie había sido testigo de la humillación que le habían infligido por andar de lambiscón. La noche de ese día estuvo ardiendo en calentura y vomitando un pinche delirio que anunciaba el advenimiento de los buenos. Apuesto doble contra sencillo que si mi comandante Hugo Chávez hubiera escuchado ese coro no tan fácil, seguramente se hubiera muerto de envidia. Pero dejemos ese pasado presente.
Esa noche, después que lo despertó la pesadilla, nuestro ponente continuó la corrección de su texto: puso en línea los argumentos centrales como aconseja la buena lógica, esa que no perdona que la vida y el mundo carezcan de lógica. Corrigió, hasta acabarse un lápiz, las palabras que eran de sentido común, aún y pesar de que éste era el más común de los sentidos. Hizo pasar su rollo cincuenta veces por el diccionario de su laptop, por aquello de que una palabra mal escrita puede echar a perder un texto de excelente factura; porque si no se conocen las simples reglas de ortografía menos aún se pueden conocer las abstrusas reglas del lenguaje científico. Terminó la corrección de su texto como a las 5 de la mañana entre rendido y eufórico. Se fue a la recámara, y antes de acostarse se alisó el bigote, se miró plácidamente al espejo, le dio un beso en el espejo y, al acostarse farfulló, con un rencor hinchado de resentimiento: “Esta vez me la van a pagar esos hijos de la chingada…” Esa noche también soñó que unos cocodrilos le respiraban en la nuca…
EL DÍA EN QUE LA PONENCIA LO FUE TODO.
Amanecido como estaba nuestro ponente llegó caminando por su propio pie al Hotel donde ya merodeaban una multitud hombres de pocas luces que colgaban múltiples estrellas. Los que lo vieron entrar afirmaron que iba muy aculebrado por la inminente lectura de su ponencia ante una jauría de pinches víboras. Afirmaron también que empezó a deambular por los rincones del lobby, “recitando” a media voz frases que seguramente le servirían de apoyo a la hora de la hora; y digo seguramente porque sepa Dios qué era lo que estaba susurrando, lo que sí es cierto es que parecía un loco de medio atar, pues junto a esos balbuceos, tenía cierta rigidez en las mejillas, la boca reseca, inmóviles ojos, las cejas a media asta, enrojecida la nariz y amarillentas las castañuelas. Dijeron los más mal pensados que nuestro ponente estaba más tieso que un adminículo de santo en no tan santa sea la parte.
Nuestro ponente salió de su ensimismamiento, porque el Doctor de la Fuente y Fuente, le preguntó como para cabrearlo más aún: “¿Hoy te toca a ti echarte el rollo…?” No pudo contestarle la pregunta, porque desde los altavoces, una voz adormilada e impersonal, como la de una azafata, anunció: ¡Ha terminado la conferencia magistral¡¡Va dar comienzo el trabajo en las mesas!¡Y recuerden: los de adelante corren mucho, y los de atrás se quedarán! Había llegado momento para que la raza de bronce se desahogaría, esa raza cósmica que aspira desde el fondo de su grisura hablarse de tú a tú con esas vacas gordas que, por razones de grado, de tesón y suerte tenían el permiso de sus fieles para pasear, per sécula seculorum, la misma ponencia en todos los congresos y conferencias.
Ante el llamado se encaminó lentamente a la mesa donde leería su rollo. En tiempo que duró en llegar al lugar donde pontificaría le pareció una eternidad. Se sentó. Cerró las piernas. Se limpió el sudor. Intentó aflojarse la corbata. Se pasó la mano por la cabeza y una vez que puso en orden su no tan triste figura, echó un vistazo al auditorio que lo acompañaría en ese ritual para el que se había preparado con un tesón propio de un evangelista espantado por la muerte de Dios. Miró al fondo de la sala y descubrió su negrura: sólo eran cinco personas dispuestas a escucharle, incluyendo por supuesto a la moderadora, que a decir verdad estaba de rechupete… Al sentirse en ese desierto, le dijo a sí mismo: “Me la volvieron a hacer estos hijos de la chingada, se las arreglaron para dejarme sólo…”
LAS VACAS SAGRADAS TAMBIÉN ACARREAN ACARREADOS.
Ante esa desoladora evidencia, se recriminó no haber seguido el consejo de un operador político que se pintaba solo para salir avante de esos trances. En efecto el doctor Cande le había dado un consejo infalible: “El día que presentes tu ponencia, lleva acarreados, cabrón, aunque tengas que pagarles los “chescos…” Frente a ese desierto un color se le iba y otro se le venía, pero como buen esgrimista intentó recomponerse de la impresión: resopló para serenarse y, con este ejercicio pavloviano, recuperó a medias tintas el aliento, un aliento que le permitió expeler un pequeño chorro de voz, con el que alcanzó a decirle a la moderadora: ¿Por qué no esperamos unos cinco minutos para ver si llega más gente…? La joven que repartía el queso no le contestó, pero se le quedó mirando a la niña de los ojos con una profundidad tal que ese instante pudo haberse esculpido para la eternidad.
La petición de dispensa no era para menos: se estaba meándose a gotitas desde que se dio cuenta que araría en la mar de una estruendosa soledad. Enfiló al baño nalguijunto, como para que la rabia y el miedo no lo orillaran a orinarse en el camino… De inmediato volvió del baño más que aliviado, como si el no tener ganas de mear le diera a la gente el valor que nunca tuvo. Se sentó de nuevo. De perfil casi le grito a su moderadora: ¡¿Donde está el Mamut que tengo que pasarme por el arco del triunfo, mi ojitos de colibrí..?! Y dicho y hecho, la joven presentó a nuestro ponente con una enjundia que dio la impresión que estaba presentando a un “romperedes” argentino. Leyó su curriculum, destacó sus logros académicos y, como si le hubieran dado una feria, indicó a la distraída como poquísima concurrencia, que era ya candidato al Sistema Nacional de Investigadores.
Y ya más que sereno y más que resignado porque no lo oirían las multitudes que había imaginado, aunque le consolaba que entre sus cinco oyentes estuviera la “Vaca Sagrada que lo había formado, empezó a leer su ponencia, tal como se dijo al principio, intercalando a lo largo en su conceptuosa intervención: “Nosotros hemos pensado…” “Creemos que en esta circunstancia…” “Opinamos questo que lotro…” “Consideramos que…”. “De acuerdo con nuestras evidencias…”. “Hemos concluido que…” y así sucesivamente… De repente, desde el público reventó una voz más potente que la de Gabino Barrera, que le preguntó a rajatabla: ¿A quiénes te refieres cuándo dices: ¿Nosotros hemos esto y lo otro? ¿Con ese nosotros para acá, nosotros para allá no hablas de ti, sino…? ¿Entonces tú y cuántos más hicieron la ponencia? ¿Se me hace que le pagaste para que te la hicieran…?
Nuestro ponente hecho una fiera tiró de un manotazo la ponencia, se levantó como un energúmeno de la mesa y, con una silla en la mano, se dirigió al provocador con el propósito de partirle la autora de sus días… Pero lo que ocurrió después nadie lo supo porque fue borrado de las actas por los organizadores Congreso, con mayúscula. Lo cierto es que el tutor del vilipendiado ponente, le dieron un madrazo entre ceja y oreja al calor de la zacapela… Mas todo ese episodio fue silenciado, no apareció en las actas del Congreso; excepto los discursos de clausura y el reparto a granel de reconocimientos y notas laudatorias. Todo concluyó como un amoroso retrato en familia.