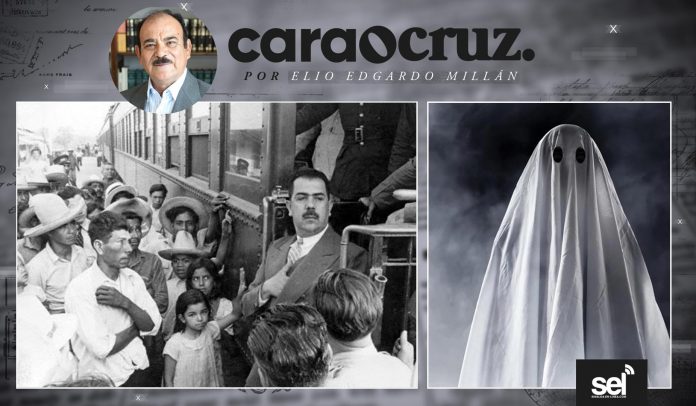Pero ese mundo mágico la palabra era piedra que se esculpía sobre piedra. La palabra se decía para cumplirse y se cumplía para decirse. Vale decir que esa palabra granítica siempre tuvo como referente un lenguaje oblicuo, receloso, por donde solía expresarse el resentimiento de esa raza de bronce que solía cantarle a la pobreza sin sentir ningún dolor…El no sostener la palabra, una vez hecho un compromiso, equivalía a no tener güevos, lo cual era una acusación de lesa hombría. Era, para decirlo rápido, un rajado. Era un bato que tenía, perdónese a Octavio Paz, una inmensa como sugestiva “rajada” femenil. Esta acusación equivalía a señalar, por otra parte, que las mujeres, esos animales de pelo largo e ideas cortas, según el machista Schopenhauer, eran personas a las que no podía creer ni la O por lo redondo, y ello solamente por esas groseras razones que hoy sólo defiende un talibán venido a menos.
En la trama de esos renglones torcidos, los santos inocentes de las rancherías nunca imaginaron que esas palabras de hierro fuesen sustituidas por las joterías vergonzantes de las letras de cambio y los pinches pagarés que los hacían “firmar” los licenciados del Banjidal, ay, tan boquiflojos como manilargos. Y no solamente porque esos infaustos papeles les restregaban en la cara que su palabra valía madres, sino porque además les infringían una segunda humillación: evidenciaban su analfabetismo, ya que tenían que estampar en esos papeles su huella digital – huella vegetal, decían los ejidatarios-, con la cara roja de vergüenza, porque suponían, no sin razón, que quienes les zangoloteaban el dedo gordo les estaban diciendo “analfabestias”.
No sé desde qué tiempo se incubó un sentimiento de rechazo a los esforzados trabajadores de la palabra. Sabido es que Zapata y Villa despreciaban a los tinterillos de la República de las Letras por lenguaraces; Rousseau, en su Discurso de las Letras y las Artes, abominó a los que ‘ensortijaban’ el lenguaje para darle la espalda a los buenos sentimientos.
Hubo quienes, como González Rojo, creyeron que había nacido una clase intelectual que expropiaría a la clase obrera su luminoso destino a fuer de un lenguaje más retorcido que una culebra recién pisada. Y aunque usted no lo crea, existen todavía sectores trogloditas del PRD que, en sus sudorosas pesadillas, se sueñan perseguidos por intelectuales con un enorme cuchillo, y no precisamente en la mano…. Tal vez este desdén, odio o qué sé yo contra la intelligenstsia, tenga que ver con un axioma que se ha hecho ley a fuerza de repetirse:!Qué verbo mata a carita…! Pero ese mundo mágico, construido con los adobes de la inocencia que algunos le llaman fe, se nos fue yendo porque el mundo de los letrados, la luz eléctrica y el gobierno trinquetero lo fueron destruyendo como el golpe incesante de la gota en la roca. Pero aquellos hombres siguieron siendo fieles a la palabra empeñada, tal vez porque ésta, lo digo con jiribilla, tenía la posibilidad de ser olvidada y más aún negada; porque el tiempo es como el viento: se lleva las palabras, las seca, las distorsiona, las resignifica y, de un manotazo canalla, las borra del diccionario que es más lenguaraz que el profe Felipón.
A pesar de que nuestros viejos fueron cruzados de la palabra, no por ello dejaron de luchar para que sus hijos aprendieran a ler y a escrebir, porque siempre supieron, a pesar de su encabronamiento, que su mundo se había jodido de un plumazo. II Pero en esos días que parecían años en ese mundo mágico que que fue comunitario hasta la asfixia también empezaron a eclipsarse las sensibilidades al borde del llanto y los gestos honorables que siempre estaban a un paso de la muerte porque el resentimiento se fue convirtiendo en mal humor.
En ese manto de mitos y mitotes el comisario ejidal, convertido en una especie de don Perpetuo del Rosal, con derecho de pernada a la sorda, solía destrabar los interminables chismes, infidelidades y pleitos que ocurrían entre las familias, que no pocas veces acababan en grescas en defensa del honor, el pudor y la palabra empeñada. Pero también el comisario les echaba la mano a los creían en los fantasmas. Les explicaba a los ‘espantadizos’ con una erudición que no le conocíamos, que los espantos eran una vil superchería en pleno siglo XX.
Pero los fantasmas que el comisario no podía espantar se fueron eclipsando con la llegada de las cachimbas de keroseno, que extinguieron además las lumbradas, tan pródigas para el surgimiento de mitos y mitotes, donde los cuentos sobre macabros espantos eran el tema preferido de la conversación. Con esa luz, que se parecía a la luz eléctrica, en efecto, chuparon faros los jinetes sin cabeza, las vacas voladoras, el olor a azufre de íncubos y súcubos, los ojos a media asta de los posesos y los poseídos y, por supuesto, los nahuales fornicadores. Pero asimismo otras creencias y costumbres –que no son lo mismo- empezaron a cambiar al imponerse otros creencias venidas de la ‘ciudad.
Estos cambios obedecieron a que mi rancho cada día estaba más cerca de Huatabampo. Y estaba más cerca porque la distancia empezó acortarse al empezar a circular con intensidad troques y camiones urbanos, dejando casi en el olvido las ‘arañas’ jaladas con caballos y ya no digamos las idas a golpe de calcetín a la cabecera municipal. Ese tráfico nos sacó del encierro, pero con él empezaron a llegar huatabanpenses de todas las raleas. El bardo de Dolores, José Alfredo Jiménez, tenía toda la razón al cantarnos recio y quedito: ¡Las ciudades destruyen las costumbres! Quizá por ello también se fueron sin permiso los chaperones, los boleros que alimentaban los sudores del alma y los sermones que aflojaban las urgencias del cuerpo y, no sé si también, la virginidad que legitimó la honorabilidad de las mujeres que fueron mujeres de a de veras.
Es que con llegada de los foráneos las muchachas empezaron a ponerse de novias, las tomaban de la mano y no pocas veces las abrazaban en público de la gente. Aunque a veces lo malo tiene algo de positivo: las jóvenes y los jóvenes dejaron de fugarse para valle del Yaqui, pues con este aggiornamento podían llegar a la iglesia de blanco para consumar el “sagrado matrimonio” y todos lo demás. No obstante mi abuela siguió predicando el mismo catecismo: La mamá de mi madre aconsejaba a mi prima de manera muy peculiar, sobre el cuidado del himen: -Si corres a lo pendejo, como los hombres, se te va romper la telita que tienes allí. Si se te rompe eso, no va ver hombre que te quiera, cabrona… -Le decía apuntándole con el dedo a esa parte que en público es indecible e inapuntable. A más de cincuenta años del curso intensivo de la abuela, no puedo dejar de recordarla cuando veo a Ana Gabriela Guevara tendida como torta de huevo sobre las pistas más hermosas del mundo.
Tal vez si viviera aún la maliciosa de mi abuela hubiera dicho que a la Gacela de Sonora le habían salido güevos por andar de correlona. Pero vaya usted a saber, pues cabe también la peregrina posibilidad de que mi nana hubiera cambiado de opinión en estos tiempos de feminismos a rajatabla… III Un día del cual no debo acordarme se eclipsaron también los entretenimientos y la fiesta de San Isidro se evaporó porque con que ‘ojos de divina tuerta’ iban a gastar los ejidatarios un dinero que no tenían ni en sueños; vaya, es que las tierras de temporal que les habían repartido a nuestros jefes la Reforma Agraria Cardenista, se ensalitraron. Nuestro producto interno bruto–muy bruto- descendió a casi naa, con el agravante de que nuestros padres le dieron vuelo a la hilacha: sus familias habían crecido geométricamente , por tanto esos páramos llamados parcelas ya no podían mantener a una familia y menos aún si las dividían entre el papá y los hijos.
En esa circunstancia las deudas con el Banjidal –El Bandidal para nuestros jefes- crecieron a tal grado que sus funcionarios, en vez de subsidiar al ejido como lo hacía el Tata Láraro, recogían las escuálidas cosechas para se abonaran las megadeudas que ejidatarios habían contraído con esa institución, como decían los licenciados que en esos tiempos ya usaban saco y corbata. Por eso y otros motivos había que poner pies en polvorosa, porque el hambre es cabrona y el que la aguanta es fakir, y nosotros no lo éramos. Pero no sólo nuestro rancho desapareció; también “chuparon faros” los ranchos que conocíamos y los que desconocíamos. Es cierto, sobrevivimos como dos o tres años viviendo del autoconsumo y comiéndonos el poco ganado que nos quedaba. Y ni modo, hay que decirlo, nos volvimos cazadores y estuvimos a punto de extinguir los venados y los conejos que encontrábamos en los montes.
Quizá pudimos haber vivido de los recursos del mar, que con sólo estirar la mano; pero como nuestros padres fueron “chupapiedras” traídos por el Tata Lázaro de las minas de Alamos al bajo río Mayo, les daba asco la peste que los pescados despedían, pues tenían un olor parecido a salva sea la parte, al grado de que sólo al verlos los hacían vomitar. Por lo demás este asco proverbial a los mariscos evidencia la poca calidad del sexo que sufrían y gozaban nuestro padres. Pero de eso no estamos hablando. Ya viejón comprendí que, en efecto, aquel “destierro ” que un día emprendimos fue más que simbólico: México cambiaba para bien y para mal.
Se hundía preeminencia de nuestro mundo rural cardenista con su iconografía de nopal, su música para extirpar los tumores existenciales, su sexualidad procreativa; terminaba por hundirse también, válgame Dios, el rancho grande convertido en ícono del bienestar y motivo de orgullo nacional, y empezaba a eclipsarse, asimismo, el fervor revolucionario que sólo cobraba alma, vida y corazón, a través de la fraseología almibarada del PRI, un partidazo que nos recetó una dictadura perfecta que tanto daño y tanto bien nos dispensó, pues al convertirse en muestra mama/mamá nos alimentó con sus ubicuos y ambivalentes pezones, pero era tan malas sus chichis que nos convirtió en mexicanos de mala leche, al no dejarnos crecer como ciudadanos.